I
Hace poco cayó en mis manos un pequeño catecismo: “Oraciones del cristiano”, de Victorio Lorente Sánchez. En una de las secciones de este libro, muy ilustrativo, se desglosa la teología cristiana con sencillez y claridad, cosa muy de agradecer. En la parte dedicada a describir el Juicio Final, se informaba de que tras él “los buenos” gozarán de la vida eterna en el Paraíso, mientras “los malos” sufrirán tormentos eternos sin remisión, como castigo sin fin de sus pecados.
Siempre me ha llamado la atención, como a casi todos, la existencia de un castigo eterno. Un castigo eterno constituye una contradicción: si se castiga a alguien, se le castiga para que aprenda o se enmiende. Creo que atina mucho Rafael Sánchez Ferlosio cuando explica en uno de sus pecios que la creación del infierno se vincula en realidad con la conciencia o fantasía del castigador, con el deseo de ver a los demás sufrir:
«(Justicieros) Los hay, que si la Ciencia descubriese el medio, prolongarían mil años la vida de los reos, a fin de que llegasen a cumplir sus mil años de condena. ¿Pues no lo hizo ya Dios cuando fundó la eternidad para que los pecadores pudieran padecer eternamente las penas del infierno?»

El infierno se erige así en símbolo del triunfo del hombre “bueno”, del “no pecador”, que llena su alma de gozo porque él sí ha logrado hacerse con la victoria eterna frente a sus enemigos o frente a quienes más desprecia. Ignoro si Ferlosio se acordaba de la cita que planta Nietzsche, para pasmo de cualquier lector, en su Genealogía de la moral (tampoco creo que el pecio perdiera ni un ápice si así fuera), pero esta habla por sí sola:
“¿Qué es la bienaventuranza de aquel paraíso? Quizá ya nosotros mismos lo adivinaríamos; pero mejor nos lo atestiguó expresamente una autoridad muy relevante en estas cosas, Tomás de Aquino. «Beati in regno coelesti», dice con la mansedumbre de un cordero, «videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat» [Los bienaventurados verán en el reino celestial las penas de los condenados, para que su bienaventuranza les satisfaga más]”.
Supongo que nada de lo hasta aquí escrito supondrá ninguna novedad para quien esté familiarizado con estos asuntos.
Sin embargo, una duda me vino a la cabeza el otro día cuando reflexioné sobre el resultado del Juicio Final, y no sé si se trata de una duda que ha dado o no quebraderos de cabeza a los teólogos (y debería): ¿Qué pasa con los buenos, los que gozan de la gloria de Dios allá en el Cielo, cuando los seres a los que más quieren no han tenido tanta suerte y padecen para siempre en los infiernos? ¿Es posible ser feliz, porque fuiste buen cristiano, mientras tu única hija, a la que amaste y amas con locura, experimenta los sufrimientos más terribles y extremos sin posibilidad de remisión? ¿Qué clase de Paraíso es ese?
II
En toda teología moral, en toda salvación, en toda victoria, se necesita de otro, de un antagonista que represente el papel de bando o sujeto perdedor. El equilibro que la divinidad (ya sea esta la Historia, la Necesidad, o el mismo Dios; pero, al fin y al cabo, una Justicia total, eterna e infalible) requiere para la ejecución de sus planes exige una balanza en la cual el éxito de “los buenos” se contraponga al fracaso de “los malos”. Esta visión es de por sí subjetiva y fanática, pues anula el punto de vista del perdedor, al que subsume en su oscura teología del sacrificio necesario.
Si se quiere comparar esta visión del mundo y de sus hechos con otra muy diferente, puede compararse con la que sostiene el narrador de la Ilíada y con la mirada griega arcaica en general: ni la gloria de Héctor desmerece de la de Aquiles, ni la historia de los troyanos es menos digna por constituir el bando perdedor. En la antigua tragedia griega al público le sobrecogía el horror, pero no había ni por un segundo el moderno regocijarse en el sufrimiento del villano. Les hubiera resultado desagradable, morboso y abyecto disfrutar moralmente con el destino de Medea, por ejemplo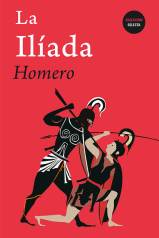
El punto clave de todas estas visiones teológicas de la existencia humana reside en la incapacidad de trascender la esfera del destino individual (ya sea el destino de un hombre, de una ciudad o de un imperio): están ciegas a las relaciones de afecto que cada uno de nosotros establece con los demás, así como a la necesidad de indulgencia y de remisión, y se incapacitan a sí mismas para la recta y objetiva comprensión del otro.
Porque quien piensa el mundo como una pugna entre los buenos y los malos (o entre acertados o equivocados), el malo o el equivocado cumple con el papel necesario de equilibrar la balanza, de iluminar la gloria de los buenos y los que aciertan. Su sufrimiento o su perdición, en consecuencia, están moralmente justificados.
Pero no hay nada en el cosmos que ampare esta idea, dado que somos tan solo simios parlantes en medio de materia sin conciencia de sí. Y ni siquiera responde a una verdad social o humana coherente o sincera: su torpe pretensión supuestamente moral choca contra la evidencia empírica de que los seres humanos vivimos por y para los demás, de que amamos a los otros, de que sencillamente no podemos estar en paz, ni imaginarnos completos o felices, sin rodearnos de la gente a la que queremos y que nos quiere.
III
En fin, esto no supondría mucho más que una crítica religiosa si no fuera porque esta visión cristiana de la salvación individual se ha infiltrado en nuestra cultura allá donde uno menos se lo espera: en la idea laica del éxito y del fracaso económicos, que se asocian con la culpa individual, en contraposición al mérito.
No quiere esto decir, como es lógico, que no haya gente torpe o gente hábil, que no haya grandes equivocaciones y aciertos vitales; solo indico que nuestra idea de la culpa personal se extiende hasta los dominios del azar sin que eso importe demasiado. De hecho, hemos convertido el Azar en una nueva deidad: el riesgo y el reto, valores principales de todo emprendedor, se consideran de por sí positivos y buenos, pero conllevan en su propio concepto la posibilidad evidente de fracasar.

Como ejemplo de ceguera en lo tocante al mérito o al merecimiento, resulta revelador extraer dos fragmentos muy significativos de Los fundamentos de la libertad, acaso el libro más importante de Friedrich Hayek (Camino de servidumbre es otra cosa; algún día me animaré a escribir una larga y detallada reseña, porque lo merece). El primer fragmento alude a los grandes beneficios para el «género humano” que supondría alterar las listas de espera de la seguridad social, excluyendo a los ancianos incurables si ello fuera necesario. Negritas mías:
“(…) retardar los procesos crónicos que conducen al ser humano a la muerte no conoce límites. Esta última labor entraña un problema que bajo ningún concepto puede suponerse que la inagotable provisión de facilidades médicas resuelva. Implica una elección penosa entre objetivos inconciliables. Bajo una organización estatal de los servicios médicos, la autoridad resuelve y decide, y el individuo sólo puede acatar resolución ajena. Es posible que la medida parezca incluso cruel, pero beneficiaría al conjunto del género humano si, dentro del sistema de gratuidad, los seres de mayor capacidad productiva fueran atendidos con preferencia, dejándose de lado a los ancianos incurables. En el sistema estatificado suele suceder que quienes pronto podrían reintegrarse a sus actividades se vean imposibilitados por tener que esperar largo tiempo a causa de hallarse abarrotadas las instalaciones médicas por personas que ya nunca podrán trabajar.”
A Hayek le preocupa mucho que la medicina alargue la vida de alguien sin más propósito que el de alargársela sin más (“El problema que plantea el servicio médico gratuito se complica todavía más cuando se advierte que el objetivo que persigue la medicina en su progresiva evolución no es sólo restaurar la capacidad de trabajo, sino también el alivio de los sufrimientos y la prolongación de la vida.”, dice en otro sitio; sí, “el problema”).
En el segundo fragmento que voy a citar, incluso llega a alarmarse ante el hecho de que las pensiones suban demasiado: si los jóvenes, que forman parte del ejército y de la policía, se indignan lo suficiente, podrían hasta crear campos de concentración para ancianos, a modo de repulsa contra su subvencionada existencia (Hayek llama a las pensiones estatales “caridad”). Negritas mías de nuevo:
“La imposibilidad de tasar una demanda que presiona a favor de tales alzas aparece con la máxima claridad en una reciente declaración del partido laborista británico, presuponiendo que una pensión realmente adecuada «significa el derecho a continuar viviendo en la misma vecindad, a disfrutar de los mismos pasatiempos y diversiones y a relacionarse con el mismo círculo de amigos». Probablemente, no ha de transcurrir demasiado tiempo sin que se arguya que, puesto que los retirados disponen de mayor ocio para gastar dinero, deben percibir más que quienes todavía trabajan. Con la era de redistribución que se aproxima, no hay razón para que la mayoría de las personas por encima de los cuarenta no intente que los más jóvenes trabajen para ellos. Llegados a este extremo, pudiera ocurrir que los físicamente más fuertes se rebelen y priven a los viejos tanto de sus derechos políticos como de sus pretensiones legales a recibir manutención. (…)
Si tal supone el grado de inflación planificada por adelantado, la consecuencia real ha de ser que la mayoría de aquellos que se retiren al final del siglo dependerán de la caridad de la generación más joven. Finalmente, no será la moral, sino el hecho de que los jóvenes nutren los cuadros de la policía y el ejército, lo que decida la solución: campos de concentración para los ancianos incapaces de mantenerse por sí mismos. Tal pudiera ser la suerte de una generación vieja cuyas rentas dependen de que las mismas, coactivamente, se obtengan de la juventud”.
Ambos párrafos resultan demenciales y, pese al tono racional y sereno con que habla, los leemos como si hubieran sido escritos por un lunático. Abundan páginas así en su muy extenso y detallado libro [vean la segunda nota a esta entrada, abajo del todo].
Obsesionado como está con la elaboración de un sistema meritocrático individual y económico perfecto y justo, sus observaciones sociológicas hacen agua en lo más evidente: que no existen ancianos incurables por un lado y jóvenes vigorosos por otro, porque que esos ancianos son los padres o abuelos de los jóvenes y establecen relaciones vitales de afecto entre sí. Ninguna persona mentalmente sana aceptaría que sus padres muriesen sufriendo solo porque no aportan ya su trabajo a la sociedad y ella sí. La predicción absurda de que los trabajadores se conjuren contra los jubilados por su elevada pensión ni siquiera tiene en cuenta que las familias, entre otras cosas y además de afecto, comparten gastos, vivienda y experiencias vitales. Es incapaz de entender la cohesión social o familiar, por no mencionar que ni se le ocurre que quienes trabajan también querrán tener una buena pensión en el futuro, o morirse lo más tarde posible (a ser posible sin sufrir).

Se trata de la misma ceguera que la célebre Ayn Rand, citada en estos días por el inefable Marcos de Quinto, manifestaba al ensalzar una y otra vez al individuo en su rígido esquema de una “sociedad libre”, que –básicamente- se reduce a un montón de personas sin vínculos con nada externo haciendo aquello en lo que por algún misterio creen con fanática pasión. Seres autocreados, autosuficientes e hiperracionales actuando al límite de sus posibilidades. ¿Es posible siquiera que pueda existir alguien así? Todas las fantasías utópicas de la señora Rand sobre su «sociedad libre» no están menos distorsionadas que las del comunista más crédulo y bienintencionado, y poca relación guardan con la realidad.
IV
Pues bien (y vamos concluyendo ya): aunque no pueda negarse que hay gente que se equivoca en esta vida, y mucho, tampoco puede negarse que ciertos problemas sociales afectan a cientos de miles de individuos de manera estructural.
Como explica Graeber en “Bullshit Jobs”, un indigente lo mismo está en la calle por su exclusiva idiotez, pero dos millones de indigentes constituyen un problema político cuyas causas ya no residen solo en los individuos. Lo mismo podemos decir de los desahucios: una familia poco previsora se puede haber quedado sin casa; pero si estos desahucios suben y suben, y cada año son más las familias que se quedan en la calle, nos enfrentamos con una cuestión de otro orden.
Es la misma negación de lo estructural –y el mismo fanatismo teológico- que subyace en esa negación del otro aplicable a tantas cosas:
-¿Que los jóvenes apuestan mucho y pierden dinero? ¡Nadie les obliga a apostar! ¡Que se aguanten!
-¿Que millones de españoles no ahorran? ¡Culpa suya, haber invertido!
-¿Que millones de españoles están sobrecualificados? ¡Que se aguanten, haber hecho una FP!
-¿Qué hay cientos de miles de graduados en paro? ¡Que se aguanten, haber elegido mejor la carrera!
-¿Qué hemos hecho un ERE ilegal? ¡Que se aguanten, por algo sería!
Sin considerar no solo que hay circunstancias por encima de las elecciones individuales, sino que esos desahuciados, esos jóvenes con deudas, esas familias sin ahorros, esos trabajadores sobrecualificados o esos graduados en paro no solo podrían ser ellos mismos mañana, sino que hoy tal vez lo sean sus primos, sus hermanos, sus padres o sus amigos. Y sin duda un problema social. De propina, todas las frases arriba mentadas son directamente la negación radical de la política: no ven la polis y sus ciudadanos, sino individuos sin conexiones entre sí.
Todas las meritocracias perfectas (y, sin duda, el Juicio Final católico es la más perfecta de todas, aun a despecho de Hayek o Rand, pues lo instruye ni más ni menos que Dios) se vuelven teológicamente tenebrosas cuando justifican el sufrimiento directo sobre quienes no han sabido obtener la salvación. Pero la vida no es así y este mundo no responde a tales criterios: individualismo y sociedad resultan inseparables, de igual modo que los afectos y las necesidades (incluyendo la necesidad de cuidar y de ser cuidado) van entrelazados y generan redes de diversa índole.
Tratemos de comprender más rectamente cómo somos y cómo vivimos y dejemos de justificar o racionalizar penitencias postcristianas de oscuro aire darwinista. El dolor o el sufrimiento humanos (el que no tiene causas naturales, como una enfermedad, sino sociales) no son moralmente justificables, salvo por exceso de fanatismo.
Nota 1: Espero que ninguno de los lectores (confío en su inteligencia) considere que, en consecuencia, soy un buenista ingenuo o directamente idiota que niega la responsabilidad personal de las decisiones que tomamos en nuestra vida, o lo largo del día a día. El artículo es el que es y, a buen entendedor, no hacen falta más explicaciones. Advertido quede, por si acaso, en estas líneas.
Nota 2:
Comoquiera que se me ha acusado de imparcialidad a la hora de enjuiciar los textos de Hayek, añado esta nota para corregir tal error (si se diera el caso) o para en todo caso darle al lector el contexto completo y evitar malas interpretaciones.
Los textos están extraídos del libro Los fundamentos de la libertad, en edición de Unión Editorial, con depósito legal de 2014 y traducción de José Vicente Torrente. Arriba dejé un enlace que lleva directamente al capítulo, pero lo vuelvo a dejar AQUÍ. El capítulo en concreto es el XIX (página 381 de mi edición), pero me refiero únicamente a las secciones 6 y 7, tituladas “Previsiones contra la vejez” y “El seguro de enfermedad y la medicina libre”. Pueden leerlas íntegras en el enlace del capítulo (que es la misma traducción que yo manejo), para evitar cualquier filtro o tergiversación que pudiera emanar de mí.
En el capítulo, Hayek analiza el sistema de ayudas sociales en el mundo occidental. Arranca así:
“Siempre, en el mundo occidental, ha constituido un deber de la comunidad el arbitrar medidas de seguridad a favor de quienes -como consecuencia de eventos que escapan de su control-se ven amenazados por el hambre o la extrema indigencia. (…) Lo que hoy se conoce como asistencia pública o caridad -y que con arreglo a distintos modelos se halla organizada en todos los países- no es otra cosa sino la vieja «ley de indigentes» adaptada a las condiciones modernas. En una sociedad industrializada resulta obvia la necesidad de una organización asistencial, en interés incluso de aquellas personas que han de ser protegidas contra los actos de desesperación de quienes carecen de lo indispensable”.
Dejando al margen que Hayek no sea capaz de distinguir, o no quiera, entre la caridad y la asistencia pública, o entre el Estado garante de sus ciudadanos y “la ley de pobres” previa (no me compete ahora juzgar ahora sus diferencias objetivas, históricas y sociales; pero daría para un larguísimo debate), su preocupación evidente es hablar de esta necesaria previsión social.
Él considera que el sistema estatalizado de ayudas sociales conlleva en su seno serias contradicciones o problemas a largo plazo. En el apartado 5, afirma:
“La práctica de atender con cargo al erario público a quienes se hallan en extrema necesidad, imponiendo a la gente al propio tiempo la obligación de precaverse contra cualquier riesgo al objeto de no llegar a ser una carga para los demás, ha producido en la mayoría de los países un tercer sistema, a cuyo amparo el individuo, en ciertos casos — tales como la enfermedad y la vejez—, es atendido independientemente de que lo necesite y de que efectivamente se halle asegurado (…).
La implantación de este sistema se efectuó primero suplementando con fondos públicos lo que los interesados habían obtenido mediante el seguro obligatorio, y después, concediendo beneficios a los individuos, como si por derecho les correspondieran, cuyo coste sólo en parte habían satisfecho”
Es obvio que para Hayek (“como si por derecho les correspondiera”) supone un problema, para el sistema estatal de salud, que alguien pueda recibir atención médica “independientemente de que lo necesite y de que efectivamente se halle asegurado”. La acepción de ‘derecho’ que maneja en el segmento citado no es jurídica, dado que, en efecto, por derecho estatal les corresponde; sino moral, puesto que, aunque no han pagado por ello (“cuyo coste solo en parte habían satisfecho”), sí la reciben. La clave reside en que uno debería saber con precisión lo que abona o deja de abonar, pero el sistema estatal no lo permite:
“La alegada aversión de la mayoría a recibir nada que no haya ganado y que solamente se da en consideración a la necesidad en que uno se encuentra, juntamente con su protesta de que «se investigue los medios económicos de que dispone», han servido de pretexto para disfrazar un sistema por el que el individuo no puede saber cuánto es lo efectivamente pagado y cuánto lo dejado de abonar”
Esto, para Hayek, supone un problema obvio porque no se puede ajustar el gasto como exigen las cuentas razonables y no deficitarias (supongo: aquí estoy interpretándolo porque no lo dice de modo explícito). Llega a plantear, a pesar de lo que afirma al arrancar el capítulo, que seguramente lo más efectivo fuera privatizar la salud, dándole al obrero lo que este aporta al Estado para tal efecto:
“Si el trabajador se percatase en verdad de lo que ocurre y pudiera elegir entre la seguridad social o doblar sus ingresos para disponer de ellos a su antojo, ¿escogería la seguridad? En Francia, las cifras para todos los asegurados suponen alrededor del tercio del costo total del trabajo. ¿Puede negarse seriamente que la mayoría de esos pueblos disfrutaría de superiores ventajas y de más seguridad si el dinero fuese manejado por los propios interesados con libertad de asegurarse en empresas privadas?”
Dejando al margen lo que opinemos sobre esto, el meollo de los problemas estatales serios arranca en la sección 6:
“La previsión para la vejez y las consecuencias que se derivan de la misma constituye el sector donde la mayoría de los países han contraído responsabilidades más importantes y el que probablemente ha de crear los más serios problemas.”
El origen del problema reside, para empezar, en la inflación causada por un mal gobierno, que priva a los ciudadanos de sus propios beneficios y cotizaciones:
“Al perder la fe en una moneda estable y al abandonar el deber de mantener el signo monetario nacional, los poderes públicos han creado una situación en cuya virtud a la generación que alcanzó la edad del retiro en los último años le han robado una gran parte de lo que habían reservado para los días de su jubilación. (…)
No puede sostenerse, como se hace a menudo, que la inflación es un desastre natural inevitable. La inflación es siempre el resultado de la debilidad o de la ignorancia de aquellos que tienen a su cargo la política monetaria, aunque la responsabilidad se diluya y divida tanto que resulte imposible censurar a nadie. Las autoridades podían haber analizado los fines que trataban de lograr con arreglo a un criterio que hubiera impedido aparecer el peor de todos los males: la inflación. La inflación es siempre la consecuencia fatal e ineludible de las medidas adoptadas por quienes gobiernan”.
El otro problema lógico es el merecimiento de quienes son atendidos por el Estado (ya dijo antes que, tal y como están las cosas, no se puede saber con exactitud):
“El problema surge en forma grave tan pronto como el gobierno acomete la tarea de garantizar no sólo el mínimo, sino la previsión “adecuada” para todos los ancianos, prescindiendo de las necesidades individuales o de las aportaciones llevadas a cabo por los beneficiarios. Hay dos pasos críticos que se dan tan pronto como el estado asume el monopolio de dicha previsión: el primero consiste en que la protección se conceda no sólo a quienes mediante sus aportaciones se la han ganado, sino también a otros que aún no la merecen”.
De lo cual se deduce, impepinablemente, que algunos no se merecen asistencia médica estatal (no se la han ganado mediante sus aportaciones).
Más adelante, advierte del problema oculto por la propaganda oficial:
“La asidua propaganda oficial ha ocultado el hecho de que este esquema de pensiones para todos significa que muchos que han alcanzado, al fin, la largamente esperada edad del retiro, y que pueden jubilarse y vivir de sus ahorros, reciban una gratuidad a expensas de los que no la han alcanzado todavía, buen número de los cuales se retirarían inmediatamente si se les asegurase la misma renta, y que en una sociedad rica y no devastada por la inflación sea normal que una gran proporción de los jubilados disfrute de más bienestar que aquellos que todavía trabajan.”
Esto será, según él, cree, fuente de tensiones sociales entre jóvenes y ancianos, tal y como expuse en el segundo fragmento del artículo de arriba.
A lo que se le añade el problema de que la medicine progrese y alargue la vida sin aparentes límites previsibles:
“El problema que plantea el servicio médico gratuito se complica todavía más cuando se advierte que el objetivo que persigue la medicina en su progresiva evolución no es sólo restaurar la capacidad de trabajo, sino también el alivio de los sufrimientos y la prolongación de la vida; no cabe, como es lógico, justificar este progreso alegando razones de tipo económico, sino consideraciones humanitarias. Sin embargo, mientras la tarea de combatir las enfermedades graves que sobrevienen e incapacitan a algunos en la edad viril se mueve en una esfera relativamente limitada, la de retardar los procesos crónicos que conducen al ser humano a la muerte no conoce límites”.
Por eso, para un sistema de salud estatal, sería bueno que los ancianos incurables quedasen relegados en las listas de espera para ser atendidos u operados:
“Es posible que la medida parezca incluso cruel, pero beneficiaría al conjunto del género humano si, dentro del sistema de gratuidad, los seres de mayor capacidad productiva fueran atendidos con preferencia, dejándose de lado a los ancianos incurables”.
Repito el párrafo de arriba para vincularlo con este, pues el alargamiento de la vida es un problema para Hayek, dado que desbarata todas las previsiones económicas razonables y aumenta la cantidad de dependientes del sistema, que se nutren del trabajo de las personas trabajadoras (y viven mejor que ellas):
“Asimismo, a medida que la medicina progresa se pone de manifiesto, más y más, que no existen límites para la cifra que pudiera resultar provechoso gastar con vistas a hacer cuanto objetivamente sea posible.”
Finalmente, Hayek cree que estos desvaríos del sistema estatal de salud gratuita, que se nutren de coaccionar a los trabajadores, acabarán generando una suerte de pugna entre los jóvenes y los ancianos, hasta que los primeros se revelen contra esa situación injusta:
“Finalmente, no será la moral, sino el hecho de que los jóvenes nutren los cuadros de la policía y el ejército, lo que decida la solución: campos de concentración para los ancianos incapaces de mantenerse por sí mismos. Tal pudiera ser la suerte de una generación vieja cuyas rentas dependen de que las mismas, coactivamente, se obtengan de la juventud”.
Lo de la policía y el ejército (las fuerzas de seguridad), ignoro si lo proclama como una revolución ilegal que imponen por la fuerza o si el Estado lo sanciona como razonable y los usa para crear los campos de concentración.
Matizado el contexto en que Hayek afirma todo esto, me reafirmo en la perspectiva de que su visión de la salud humana está demasiado anclada en el ámbito económico, que establece una división entre condenado y salvados según un baremo teológico de índole económica (recibir asistencia en función de la justa aportación económica), y que deja de lado la dimensión afectiva y humana de la cuestión.
Pero en todo caso tienen aquí esta ampliación, y mi recomendación absoluta de que lean el capítulo con sus propios ojos y saquen sus conclusiones.
Yo no comparto la visión de Hayek, pero puede que ustedes sí. No obstante, ese es ya otro debate.

Un comentario en “Infierno y fanatismo (a propósito de la ceguera social)”